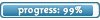“Todas las cartas de amor son ridículas”, escribió el poeta portugués Fernando Pessoa. “Pero, al final, sólo las criaturas que nunca escribieron cartas de amor son ridículas.” La reciente aparición de Sara más amarás, de Juan José Arreola, da pie para esta nota que también asoma a los epistolarios amorosos de Juan Rulfo y de Jaime Sabines.
1
El 16 de junio de 1942, el poeta Pablo Neruda, que por entonces encabezaba el consulado general de Chile ante nuestro país, llegó a Ciudad Guzmán (o Zapotlán el Grande, ciudad natal de Juan José Arreola) en una visita amistosa. Se organizó un banquete para el poeta y correspondió al joven Arreola –entonces con casi 24 años de edad– decir unas palabras de bienvenida, así como, hacia el final del encuentro, pronunciar un par de poemas de Neruda. Según cuenta el propio Arreola, el chileno quedó tan contento por la emoción con la que dijo sus poemas, que le propuso acompañarlo en un viaje a la Unión Soviética en calidad de secretario particular.
Delia del Carril, mujer de Neruda, lo previno de los riesgos que enfrentaría si aceptaba semejante ofrecimiento en plena Guerra Mundial, y de las dificultades de trabajar para el poeta dado su singular estilo de vida. Al cabo, Arreola declinó la propuesta. Pero es probable que la principal razón para rechazar aquella invitación haya sido algo de mucho mayor peso para él que la guerra: un año antes había conocido a una muchacha de catorce años de edad llamada Sara Sánchez y se había enamorado. Lenta, muy lentamente había logrado construir una relación con ella, y sin duda sabía que de seguir a Neruda su relación se perdería.
La tarde de ese mismo 16 de junio Arreola escribe:
“Sarita: Qué pena me da el haber tenido que suspender por dos veces esta carta. Ahora apenas tengo tiempo de llevarla incompleta a la estación. Ya te diré por qué. He tenido inesperadas ocupaciones. Sabe que sólo pienso en ti y que mi deseo mayor es el de verte lo más pronto.”
2
Hace unas semanas (Proceso, 1837) José Emilio Pacheco escribía en su “Inventario”, a propósito de Tuyo hasta que muera, el libro que compila la correspondencia amorosa de Felipe Carrillo Puerto y Alma Reed, que leerla conmueve por su sencillez y su sinceridad, al tiempo que engendra un sentimiento de intrusión. “Estamos violando la intimidad de los muertos, leyendo algo que no se hizo para nuestros ojos.”
En efecto, cada vez que leemos una carta ajena (en especial una de amor) nos convertimos en una suerte de mirones abominables. No obstante, es un hecho que desde hace largo tiempo el mundo entero se interesa por leer las cartas de amor de sus semejantes –por lo menos desde el siglo XVII, cuando se publicaron en francés, con gran éxito, las de Mariana Alcoforado, la monja portuguesa.
“La fascinación que se experimenta ante las cartas y los diarios de otras personas –escribe el antropólogo John Ryle– reside en el hecho de que aquello que nos parece más íntimo en nosotros mismos es a la vez lo que más tenemos en común con los otros (…) Por eso se subraya de manera excesiva la reveladora banalidad de las cartas de amor. Aunque las intimidades de otros nos puedan parecer incómodas, nunca carecen por completo de interés. Nos hacen conscientes de nuestros propios recuerdos secretos; medimos nuestra experiencia contra la de ellos. Y si sus sentimientos tienen un tinte de sinceridad, hurtamos sus palabras.”
Por lo demás, señala Ryle, la posibilidad de que otros lean una carta íntima está contenida en el acto mismo de llevar la pluma al papel. Y así como hay cartas de amor que parecen solicitar la atención de terceros, a veces el amor quiere testigos.
Es inevitable pensar así ante la reciente aparición de Sara más amarás. Cartas a Sara (Joaquín Mortiz, 2012), libro que reúne poco más de cincuenta cartas de amor de Juan José Arreola, y que obliga a recordar otras dos compilaciones de cartas amorosas escritas asimismo por grandes figuras de las letras mexicanas: Aire de las colinas, de Juan Rulfo (Plaza y Janés, 2000), y Los amorosos. Cartas a Chepita, de Jaime Sabines (Joaquín Mortiz, 2009).
Los tres libros tienen en común varias cosas. La primera, sólo contienen las cartas enviadas por los escritores (lo cual es una lástima, pues el lector sólo conoce la historia de cada relación desde una perspectiva unilateral, si bien siempre es posible colegir algo de lo que sus contrapartes aportan); la siguiente es que casi todas las cartas que recogen fueron redactadas en la segunda mitad de los años cuarenta. (Las ochentaiún cartas de Rulfo comprenden el periodo que va de octubre de 1944 a diciembre de 1951; las cientotrés de Sabines fueron escritas entre abril de 1947 y abril de 1952 –aunque se añade una de 1963– y las cincuentaidós escritas por Arreola abarcan de enero de 1942 a marzo de 1950.) La tercera es que hacia el final de cada epistolario sus autores acaban de publicar su primer libro –o están cerca de cruzar ese umbral–; y la cuarta es que, en todos los casos, las cartas están dirigidas a su primera novia formal, la mujer que se convertirá en su esposa. (Todos, también, incluyen fotografías de los jóvenes enamorados.)
Su estructura, sin embargo, es diferente. Mientras que los epistolarios de Rulfo y de Sabines se ciñen a presentar cronológicamente las cartas, en el de Arreola se entretejen además testimonios de Sara Sánchez y comentarios de uno de sus nietos (Alonso Arreola, responsable de la forma final del libro) que convierten el conjunto en una suerte de saga familiar.
Colocados en los extremos, Aire de las colinas está más cerca del estudio académico que proporciona al lector información precisa y datos contextuales pertinentes, en tanto que Sara más amarás apuesta por una reconstrucción lírica de la memoria. Más cerca del primero, Los amorosos se encuentra, empero, a medio camino entre ambos.
3
Ante todo, lo que uno se pregunta al leer estos libros es, ¿cómo podemos situarlos? Es obvio que son parte fundamental de la biografía de estos escritores (¿hay en la vida de una persona algo más importante y decisivo que el amor?) y que en tal virtud interesan particularmente a sus admiradores, pues contienen mucha información valiosa, más bien rara en un país como el nuestro, en el que no abundan las biografías literarias –por lo menos, con esa coartada nos permitimos adentrarnos en un mundo engendrado bajo el signo de la confidencia.
Si los abordamos así, de los tres epistolarios, el que entrega más datos relevantes es el de Juan Rulfo, comenzando porque se expresa en todo momento en su personalísimo e inimitable lenguaje para contar a Clara Aparicio cosas importantes acerca de su vida, porque revela algunos de los domicilios en los que vivió Rulfo a su llegada a la Ciudad de México y porque proporciona información tangencial, de cuando en cuando, sobre los cuentos que publica y las cosas que prepara (es fantástico saber por él mismo que ya en junio de 1947, a los 29 años de edad, ha comenzado a trabajar en “algo que no se ha podido y que si lo llego a escribir se llamará “Una estrella junto a la luna” –es decir, Pedro Páramo, que se publicará en 1955).
En los volúmenes de Sabines y de Arreola hay, en cambio, menos información relativa a su vida literaria. A través de sus cartas vemos, más que a un par de escritores que comienzan a despuntar, a dos jóvenes hombres que, lejos de sus casas, se revuelven contra la incertidumbre y se esfuerzan por ser optimistas (Arreola), o manifiestan su rabia contra la soledad (Sabines).
Ahora bien: si aceptamos que estos epistolarios pertenecen a la biografía de sus autores y a la historia literaria, es pertinente preguntarnos si también deben considerarse parte de su obra. Su naturaleza es un poco ambigua en este respecto.
Pero si bien es imposible desligar su lectura de la fama pública de sus autores –y habrá quien los lea para saber “cómo expresan sus sentimientos” escritores como los aquí comentados– sería erróneo apreciar estos libros del mismo modo que el resto de su obra: por su calidad estética.
No se puede olvidar que todas estas cartas son esencialmente expresiones de amor privadas, que no fueron escritas para informar o agradar a nadie más que a sus destinatarias. (Por cierto: es dable suponer que cuando ellas –o sus descendientes– autorizaron la publicación de estas cartas no pensaban tanto en la historia o en la biografía literaria de sus autores, sino en ver recreada su historia de amor, en mostrar al mundo que ellas son las musas detrás de muchas obras que, quizás, sin ellas no existirían.)
4
Los epistolarios de Arreola, Rulfo y Sabines nos remiten a una época en la que el uso del teléfono todavía no se popularizaba y el amor aún se construía en gran medida a través de cartas. Una jovencita casi nunca salía sola de su casa y sus relaciones con el mundo extramuros eran vigiladas con gran atención por sus familiares. Es por ello que al comienzo de su relación con Rulfo, en 1944, Clara Aparicio, de dieciséis años, le pide que deje correr tres más antes de formalizar un noviazgo, y a esos años pertenece más de la mitad de las cartas recogidas en el libro.
Algo similar ocurre entre Arreola y Sara Sánchez. Prácticamente toda la primera etapa de su amor tiene lugar en el espacio de la página. Arreola se afana y escribe con frecuencia. Le habla de la sinceridad de sus sentimientos. Le dice:
“Para que el amor sea duradero ha de apoyarse siempre en la amistad. Tú eres la persona a quien más quiero y eres también mi mejor amiga. Por eso tengo gran fe en el porvenir de nuestro afecto.”
No recibe respuesta. Con frecuencia debe conformarse con apuntar cosas como “Pienso siempre en ti, ¿Tú me recuerdas?”, o “¿Verdad que no estoy solo?”
En esos primeros meses Arreola sostiene una relación epistolar tan asimétrica que hace recordar la carta que Sigmund Freud le escribe a su novia, Martha Barneys, el 25 de septiembre de 1882, también al comienzo de su relación:
“Voy a ser franco y confidencial contigo, como debe ser entre dos personas que se han unido para amarse. Pero como no quiero escribirte sin tener respuesta tuya, dejaré de hacerlo mientras no reciba tu contestación. Las continuas elucubraciones acerca de un ser amado que no son ni corregidas ni alimentadas por él, conducen a falsas ideas sobre la relación e incluso al rompimiento cuando uno advierte que las cosas son muy distintas de lo que habíamos imaginado.”
Arreola, por supuesto, no está en condiciones de plantear tales exigencias. Su amor se construye precisamente sobre una continua elucubración. Así, la primera carta que recibe en septiembre de 1942 se convierte en motivo de celebración desbordante:
“Sara, me has hecho feliz. Tu carta vino a traerme lo que más me hacía falta. (…) En tu carta he recibido un nuevo impulso y te prometo ser siempre entusiasta y optimista. (…) Una línea, una palabra tuya es algo que me ayuda a vivir con alegría.”
(En el conjunto de la correspondencia representada en este libro, es posible deducir que ella le envía cinco cartas contra cuarentaitrés de él.)
5
Las palabras de la persona a la que se ama son una suerte de manantial de vida para quien las recibe. Todos los amantes reclaman siempre más cartas. Todos quieren estar enterados de lo que su amada hace, ve, visita –sobre todo, de lo que ella piensa de él–. Y todo alimenta el amor: la bobería graciosa, la palabra cursi, el sobrenombre cariñoso –Rulfo llama a Clara Aparicio “montoncito de nubes”, “ola tibia”, “aire de las colinas”; le dice juguetonamente: “sabes, los días más felices que yo tengo, ésos son: los días en que tú me escribes y los días de quincena.”
Sabines le reclama a Josefa Rodríguez, su Chepita:
“Ya estaba con ganas de pelear contigo, pero ahorita en la mañana se me olvidó todo. En realidad me estás haciendo trampa, pero te lo perdono. En seis días no he recibido sino dos cartas…”
Quiere bajar al buzón del edificio en el que vive y encontrar una carta nueva cada día (“subo lleno de cansancio cuando descubro que no hay nada”).
El 16 de julio de 1948 reitera:
“Yo tenía deseos y esperaba que nos portaríamos bien. Veo que no es posible por tu parte. Ni modos. Acaso pensarás que como nos veremos en diciembre, las cartas no importan mucho. Desde luego, el que yo esté esperando, día tras día, carta tuya, es obvio que no te importa mucho.”
Y es que los amantes escriben cartas tratando de remediar una ausencia. Se sustituye –no: se construye– la presencia amada con letras. Dirigirse a alguien brinda la ilusión de hablar físicamente con ese alguien.
“Hace uno del papel y de la pluma compañía”, dice Arreola.
Sólo a una cosa se concede más valor que a las palabras: a la fotografía de la persona amada; su representación es un amuleto mágico a medio camino entre el espíritu y la carne.
6
Resulta por demás interesante advertir la claridad con que estos escritores asumen lo que sus cartas significan.
“De una carta no queda uno nunca satisfecho. Cuando ya está puesta en el correo, se siente que no se ha escrito en ella lo que uno quisiera decir. Todo se ha quedado en el corazón, y la carta sólo lleva palabras”, le dice Arreola a Sara Sánchez el 31 de agosto de 1942.
Esa insatisfacción es uno de los temas constantes en las cartas que le dirige:
“Se propone uno hablar con afecto y a lo mejor solamente consigue decir cursilerías.”
A diferencia de Arreola y Rulfo, que con cada carta procuran ganarse la confianza de las mujeres a las que aman, hacerse un espacio de afecto, Sabines, que conoce desde la infancia a Josefa Rodríguez (es hija de una familia amiga de la suya) se dirige a ella en sus cartas con un desparpajo que le permite ser no sólo claro sino crítico al referirse a la correspondencia entre ellos:
“Y ahora bien, ¿qué te cuento? En realidad estoy fastidiado de tener que escribir cartas; ya no las aguanto; ya sé que no puedes decir sino: me haces falta, te quiero; voy así en la escuela, no salgo a ninguna parte, de vez en cuando escribo o leo, a todas horas me fastidio…” (13 de junio de 1949)
“Estas cartas son un engaño que nos hacemos a nosotros mismos, queremos distraer esta soledad, este faltarnos alguien –tú a mí, yo a ti– en tanto llega el día de vernos y tenernos.”
No obstante esa distancia crítica, Sabines depende anímicamente de recibir las cartas de su Chepita. Las reclama:
“Estuve desesperado sin carta tuya; hasta hoy en la tarde me entregaron dos al mismo tiempo, las del 9 y 10. Pero escríbeme a todas horas. A todas horas me haces falta…”
7
Todos los epistolarios amorosos se asemejan. En todos, los amantes hablan del deseo físico y del hechizo bajo el que se encuentran (“Tú no sabes cómo estoy –dice Sabines–. A mí mismo me es difícil creerlo. ¿Me diste toloache? ¿Qué me diste? Ya sé. Tú también lo sabes. Eso es peor que todas las drogas juntas.”).
En todos, se hace el elogio del nombre amado:
“Desde que te conozco –escribe Rulfo–, hay un eco en cada rama que repite tu nombre; en las ramas altas, lejanas; en las ramas que están junto a nosotros, se oye. (…) Clara: corazón, rosa, amor… Junto a tu nombre el dolor es una cosa extraña. (…) Y la vida se llena con tu nombre: Clara, claridad esclarecida. (…) He aprendido a decir tu nombre mientras duermo.”
En todos se subraya la insuficiencia del lenguaje para expresar los sentimientos (“Nunca pude imaginar la falta tan grande que me haces. Siento infinitamente no poder encontrar más palabras que te dijeran claramente lo que tú eres para mí. Es que no hay manera de decirlo. Todas las noches de esta semana que acaba de pasar he soñado contigo”).
En efecto, como señala John Ryle, lo que nos parece más íntimo en nuestra persona es extraordinariamente común en los demás. En las historias de amor los acontecimientos son siempre semejantes. Eso es lo que permite que una canción pueda tener un inmenso alcance en una comunidad. De manera inevitable, las canciones y las cartas de amor se escriben a partir de la base de un repertorio parecido de lugares obligadamente comunes. Pero mientras la canción habla en voz alta, pública, la carta se expresa siempre en voz baja, privada.
Al igual que sucede con una canción de amor, no hay manera de apreciar una carta amorosa si no se está enamorado. De otra manera transitar por esos lugares comunes no puede parecer sino ridículo.
Fuente:
http://www.proceso.com.mx/?p=300844



 por
por